Prólogo para el libro EL FARO: QUE DIOS SE APIADE DE MI POBRE ALMA, publicado por Editorial Tinta Púrpura (2020).
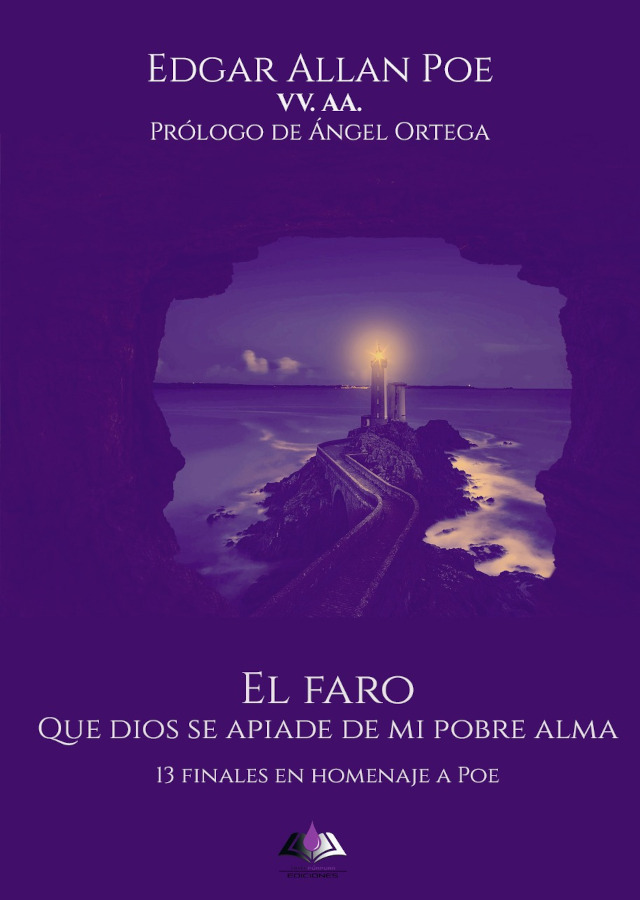
El faro es un objeto recurrente en la narración fantástica e inquietante. El faro es frontera: es una atalaya o un puesto de avanzada entre la seguridad de la tierra firme y la amenaza incierta del mar, salvaje e impredecible. Es también, por tanto, un símbolo de peligro; el ser humano los construye en lugares donde las olas y los arrecifes acechan silenciosos, en esquinas remotas donde la vida terrestre es apenas posible. Todo esto hace que el farero sea un personaje que necesariamente se verá sometido a duras pruebas: estará solo (a menudo incomunicado durante los meses difíciles), sentirá el terror en los días en que la tormenta sacude sin piedad la estructura en la que vive y tendrá en sus manos las vidas de cientos de marinos que debido a su torpeza o a la mala suerte podrían acabar estrellados contra los escollos. El farero es salvador anónimo, contador de horas interminables y testigo mudo de la ira de la naturaleza.
Por todas estas razones ambos recursos, edificio y habitante, han sido usados en historias en las que cabe hablar del aislamiento, del horror de los elementos desatados, de la amenaza latente, de voces interiores, de noches oscuras de vientos y olas. Desde su origen casi mítico en la isla de Pharos como la torre de Alejandría que salvó de una muerte segura a Ulises y Jasón, pasando por el género de aventuras decimonónico en Le phare du bout du monde de Jules Verne y continuando por piezas de horror latente como The elder pharos de H.P. Lovecraft, estas estructuras y sus moradores han formado parte del imaginario de la literatura de misterio y terror desde siempre.
Poco se sabe acerca de los últimos días de Edgar Allan Poe (1809-1849). Lo que nos ha llegado es el testimonio envenenado de un tal Rufus Wilmot Griswold, autoproclamado una especie de biógrafo póstumo, que describe al autor de Boston como un depravado alcohólico y adicto a las drogas. Si bien se sabe con certeza que Poe bebía y tomaba opio de forma habitual, la leyenda popular que cuenta que el escritor murió en una última borrachera desenfrenada ahogado en su propio vómito no tiene más fundamento que lo que contó Griswold, un tipejo envidioso que fue su rival en vida y que le odiaba profundamente. Hay muchas otras teorías sobre cómo murió Poe: entre otras, el suicidio, algún tipo de enfermedad (cólera, rabia o tuberculosis) o asesinado, bien sea de mano de un enemigo en una reyerta o en un atraco, o incluso víctima del cooping, un tipo de fraude electoral muy común en los Estados Unidos a mediados del XIX que consistía en secuestrar a alguien, emborracharle para doblegar su personalidad y forzarle a votar (incluso numerosas veces); esta especie de linchamiento solía acabar con la muerte del individuo.
La última obra escrita que Edgar Allan Poe dejó es apenas un bosquejo a modo de diario, el testimonio de un farero que acaba de tomar posesión de su nuevo puesto de trabajo. No sabemos si la intención del autor era empezar un relato o una novela. Ni siquiera tenía un título, aunque comúnmente se la conoce como EL FARO (THE LIGHTHOUSE). Hay quien sugiere (por ejemplo, su biógrafo Kennet Silverman) que el estilo fragmentario es intencionado: que Poe la concibió así, y que la entrada del diario correspondiente al 4 de enero está vacía porque el protagonista ha muerto. Nunca lo sabremos. Lo que sí se puede decir es que el estilo es menos florido que el que era habitual en el autor. Trata temas comunes en Poe como el mundo marino, el aislamiento y la paranoia. El protagonista está obsesionado por la seguridad de la construcción y en la primera página ya ha oído un «eco peculiar» en los muros, quizá sugestionado por una profecía de la que no sabemos nada que le fue contada por su amigo De Grät. Cuenta con la compañía de un perro grande llamado Neptuno, apenas mencionado, pero que quizá estaba destinado a ser un personaje importante como aquel otro llamado Tiger de su novela La narración de Arthur Gordon Pym.
Muchos autores han continuado el relato o se han visto inspirados por él; entre otros, el gran autor de terror Robert Bloch, con su Horror in the Lighthouse, Joyce Carol Oates en su Poe posthumous or the lighthouse, el Finding Poe de Leigh M. Lane o la película de 2019 The lighthouse, dirigida por Robert Eggers y protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson.
La antología que se presenta en este libro está basada en la misma premisa; los escritores invitados han retomado el testigo que dejó Edgar Allan Poe en ese misterioso 4 de enero. Algunos han continuado el relato utilizando la amenaza del mar y la profecía de De Grät como Manuel Villanueva, Pepe Pérez, Ana Montoya Coca o Tony Martin; otros han optado por relatos más intimistas en los que prima la ansiedad, la soledad y la pérdida como los de Scherezade Vera, Luisa Ruiz Bueno, Aura Neblina, Susana Villaver Gutiérrez, Maite Beristain o Yohana Recio.
Aunque la mayoría de los autores de este libro han elegido mantener el formato original de diario, otros han optado por un estilo más libre, como Rosa María Fernández-Yáñez Jareño, que utiliza estructuras más modernas, o Luis E. Bermúdez, que remarca los tormentos interiores y el bagaje interior del protagonista.
El perro Neptuno (incluyendo, inevitablemente, su pérdida como único compañero) se ha convertido en una pieza fundamental en los cuentos de Maribel Caravantes, Susana Villaver y Scherezade Vera. El amigo del protagonista, el misterioso De Grät, también ha sido recuperado en las propuestas de algunos de estos autores.
Edgar Allan Poe terminó su relato Un descenso al Maëlstrom con las palabras
«Nos precipitamos al torbellino... y entre el rugir, el aullar y el tronar del océano y la tempestad el barco se estremece... Oh, Dios... y se hunde...».
Esperamos que la inmersión en estos relatos sea igual de sobrecogedora.
Ángel Ortega